MARIO VARGAS LLOSA LLEGARA PUNTA DEL ESTE
UNA INMINENTE Y BRILLANTE CONFERENCIA
---------------------------------------------------------------------
OTRA ANTERIOR--
Tras un fantasma en el CongoA finales de 2008, Mario Vargas Llosa viajó al Congo con una misión doble: hacer un reportaje para El País Semanal y seguir las huellas de Roger Casement, un cónsul británico cuya historia sirvió de materia prima para El sueño del celta, la más reciente novela del escritor, ganador del Premio Nobel en 2010.
Noviembre 2010 | Discutir este artículo (0 comentarios)
Eres Vargas Llosa. Estás en Andalucía. Una mañana de agosto de 2008. Hace calor. Esta noche actúas en una obra de teatro de la que además eres autor, una versión que te has sacado de la manga de Las mil y una noches. Sales del hotel. La mayoría de la gente te saluda, la atiendes. Pero un fantasma te ronda la cabeza y no te deja tranquilo. El de un tipo de esos que viven para que alguien los escriba en una novela. Se llama Roger Casement, un diplomático activista de origen irlandés que, a principios del siglo XX, denunció los abusos del rey belga Leopoldo II en el Congo, y los de las empresas caucheras en la Amazonia del Perú. Algo que casi nadie sabía. Lo descubriste leyendo una biografía de Conrad, que fue su amigo. Un tipo controvertido con un trágico final. Y no lo sabes, pero pronto estarás allí en busca de su fantasma, en el corazón de las tinieblas.
Hace tiempo que no publicas ficción. Ahora ya tienes el título de tu próxima novela: El sueño del celta. Suena bien. Te preguntas cómo escribir el resto de la historia. ¿Irás a todos los lugares en los que estuvo el protagonista de tu historia? ¿La Amazonia peruana? Quizás. ¿Irlanda? Seguramente. ¿La República Democrática del Congo? Eso está muy lejos, en todos los sentidos. Aun así, es tentador. Y te dices que eres Mario Vargas Llosa, que tienes más de setenta años, que no necesitas perseguir fantasmas hasta lo más remoto del África. Para eso tienes la biblioteca del British Museum, internet, etc. Pero te contradices pensando que quizá lo que ahora importa es probar de qué madera estás hecho y qué tipo de historias quieres contar: las que huelen a polvo de biblioteca y sillón, o las que llevan el olor a gente viva y a tierra que se ha pisado. Y no te olvidas de que, además de escritor de novelas, eres periodista. Así que marcas un número de teléfono, el de alguien que hace poco te hizo llegar una invitación para ir al Congo con Médicos sin Fronteras (MSF). “Hola, le saluda Mario Vargas Llosa. Llamo por su propuesta de viajar al Congo”, anuncias con voz festiva. Y quizá todavía no sepas lo que has dicho.
ANTES, HUBO OTRAS LLAMADAS. Muchas. El País Semanal aceptó publicar una serie de reportajes en la que escritores y periodistas viajarían con msf a países que sufrían de crisis humanitarias olvidadas. Me encargaron la coordinación de la serie y el acompañamiento del autor o autora, junto al fotógrafo Juan Carlos Tomasi. Sería un total de ocho países y ocho escritores en viajes que durarían entre diez y quince días a realizarse entre finales de 2008 y principios de 2010. Primero llamé a los autores que suponía más aventureros, comprometidos. Las primeras negativas eran inesperadas, pero razonables. Al fin y al cabo si llamas a alguien y le dices “Hola, soy Javier Sancho, no me conoces de nada, ¿pero te vendrías conmigo y los amigos de msf a Zimbabwe, o al Congo?”, es natural que la primera reacción sea un “no” antes de colgar cuanto antes el teléfono.
A finales de julio, desde la agencia literaria de Carmen Balcells, en Barcelona, me habían soplado que Vargas Llosa estaba planeando una novela relacionada con el Congo, y que tal vez mi propuesta podría interesarle. Le envié un mail con todo el entusiasmo, pero sin mucha fe, comentándole que teníamos una amiga en común, la poeta nicaragüense Claribel Alegría, que acababa de cumplir ochenta años. Ella y Mario se conocían desde los tiempos de París, cuando él estaba escribiendo La ciudad y los perros. Creo que este dato le confundió un poco, porque a principios de agosto, cuando recibí su llamada, empezó a hablarme de usted, en el tono que se emplea con alguien muy mayor: “Vea, es que hace tiempo que quiero ir al Congo. Me gustaría documentarme para una novela sobre Roger Casement, un cónsul británico que reveló las atrocidades del rey Leopoldo. Quiero ir concretamente a las ciudades de Boma y Matadi, que es donde él estuvo principalmente… Y para el reportaje de El País, ¿dónde habría que ir?”.
Primera dificultad. Mario necesitaba ir al oeste, en el curso de la desembocadura del río Congo, donde se encuentran Boma y Matadi, y nosotros queríamos que él se dirigiese al extremo opuesto, a la región de los Kivus, en la frontera con Ruanda, donde varios grupos armados provocaban desplazamientos masivos de la población.
“Ningún problema —contestó Mario—. Nos vamos de un lado a otro”.
Pero cruzar de lado a lado el tercer país más grande de África y uno de los más conflictivos no sólo suponía grandes inconvenientes, sino algunos riesgos de seguridad, como los encontronazos con grupos armados o los problemas de transporte fiable. Además, Mario era un hombre entusiasta, animoso, pero había cumplido 72 años. Aun así, como no puso ninguna objeción, acordamos que el viaje tendría una duración de dos semanas. Por motivos logísticos, lo dividimos en dos etapas. La primera semana recorreríamos el oeste del país, donde él tomaría notas para su nueva novela. La segunda, la dedicaríamos a hacer el reportaje sobre los desplazados de la frontera con Ruanda, país desde donde tomaríamos el vuelo de vuelta. Partiríamos el sábado 18 de octubre de 2008.
Durante los dos meses previos al viaje tuvimos varios encuentros en Madrid y Barcelona. El primero de ellos, una tarde de agosto, quedamos de vernos en su casa madrileña, cercana al convento de las Descalzas Reales. Ese día, un amigo me hizo caer en la cuenta de algo. “Pero tú sabes quién es Vargas Llosa, ¿verdad?”, me cuestionó. Y entendí de inmediato lo que quería decir. Yo le podía perdonar todo después de haber leído Conversación en la catedral, pero estábamos hablando de presentarnos con un hombre que comentaba sin tapujos que había tenido amistad con tipos tan “simpáticos” como Aznar o Uribe. Esa carta de presentación en el mundillo del periodismo humanitario (en el que a todos se nos supone de izquierdas, y no sueles confesar sin pudor que te gusta leer a Vargas Llosa) no era para hacer amigos. Pero Mario tenía también amigos a la izquierda de la izquierda. Si había escrito un reportaje sobre Irak desde el bando de los aliados, no había tenido inconveniente en hacer lo propio más tarde desde el lado de los palestinos sobre el terreno. O era un tipo con amigos en todo el mundo, o un ser humano que se sentía muy libre.
De camino a su casa, cerca de la Puerta del Sol, me acordé de algo. En una de las librerías de viejo que encontré cerca de la Plaza Mayor compré una de las primeras ediciones de Conversación en la catedral, en dos tomos, de Seix Barral. Antes de irme le pediría una dedicatoria al autor. Para acceder al apartamento de los Llosa en Madrid hay una medida de seguridad muy eficaz. El ascensor no dispone del botón para subir al piso más alto, donde ellos viven. Es necesario que alguien, desde arriba, lo pulse. Una vez que hacen subir a la visita, es el propio Mario, sonriente, con la espalda esforzadamente recta, impecablemente vestido, quien te abre la puerta sin darte mucho tiempo a introducciones.
Entramos al salón, recorrimos su biblioteca, revisamos una parte de su colección de hipopótamos en miniatura. Una enorme marioneta que representaba al poeta portugués Fernando Pessoa, colgaba frente a las estanterías. A los cinco minutos estábamos revisando mapas, rutas, documentos. Estábamos en el Congo, al menos sobre el papel. Al final de ese primer encuentro, saqué los tomos de Conversación. Él se sorprendió al ver la edición. “Ya no se pueden conseguir fácilmente”, me dijo. Yo le salí con que eran de la biblioteca de mi padre, que había sido un gran admirador suyo. Lo segundo sí era verdad, pero no sé por qué sentí vergüenza y preferí mentirle sobre lo fácil que me había sido conseguirlos.
Durante los dos meses de estudio y documentación, para la preparación del viaje, volvimos a encontrarnos en varias ocasiones. Cada vez que alguien pasaba cerca o nos interrumpía, él le contaba entusiasmado nuestro proyecto y también la historia de su próxima novela sobre Roger Casement. Descubrí que suele hablar mucho de sus proyectos porque es una manera de pensar en voz alta, de ir elaborando la historia a fuerza de repetirla. Entonces me pareció lo más normal, pero luego traté de recordar si hubo algún momento en el que Mario impusiera alguna condición de seguridad, de transporte, de lo que fuese. Nada. Lo dejaba todo en nuestras manos.
En uno de los últimos encuentros fuimos a cenar con Patricia, su esposa, y varios amigos, entre ellos Fiorella (secretaria de los Vargas Llosa). Como éramos muchos, pedimos dos taxis. El conductor del taxi en el que íbamos Mario y yo resultó ser un boliviano joven que lo reconoció de inmediato, y le dijo que era de Cochabamba, donde él había pasado su infancia. Me sorprendió la pregunta de Mario al taxista: “¿Pero usted sabe quién soy yo?”. Y hasta que el taxista no le dijo su nombre completo y apellidos, no se convenció.
En el restaurante Viridiana, rodeados de fotografías de películas en las que el chef había participado como actor de reparto, el tema de conversación, como cada día de los últimos meses, fue el Congo de hoy y el Congo de los tiempos de Roger Casement. Mario se había documentado mucho, incluso antes había prologado una obra que ya es parte de la bibliografía básica para quienes se interesan por el África colonial y por los asuntos humanitarios: El fantasma del rey Leopoldo (1998), del periodista estadounidense Adam Hochschild. En ese prólogo, se quejaba de la injusticia histórica que suponía no recordar a Leopoldo en el mismo escalafón de los Hitler o Stalin (el de los grandes asesinos). Algunas fuentes hablan de seis, de ocho y hasta de diez millones de congoleses muertos entre 1885 y 1906 a causa de los desmanes de aquel monarca belga (hermano de la princesa Carlota, emperatriz de México, por esas truculencias de la historia).
Durante la cena hice notar que faltaban muy pocos días para que anunciasen el Premio Nobel de Literatura 2008. Su nombre figuraba en todas las apuestas desde hacía muchos años. Y tuve un extraño presentimiento. Ya habíamos cerrado el plan para salir el 18.
—Si el 7 de octubre, cuando la Academia sueca lo comunica oficialmente cada año, te dan el Nobel, ¿no nos dejarás plantados, verdad? —le pregunté para comprometerlo.
De entrada, sólo miró a Patricia, sin contestarme, mostrando sólo una parte de sus paletas sobre el labio superior. Al fin, me dijo:
—No te preocupes por eso. Ya he movido todos los hilos que tenía que mover para garantizar que no me lo vayan a dar ni ahora ni nunca —y después soltó un amago de risa que acostumbra al final de algunas expresiones cuando quiere ser amable o cambiar de tema dulcemente, una especie de “je je” que casi no se oye, pero que también podría sonar a ironía o burla.
Antes de despedirnos para encontrarnos en el aeropuerto el día del viaje, Patricia Llosa me llamó aparte un momento en la puerta del restaurante. Hasta entonces no había intervenido mucho en las conversaciones sobre el Congo. Me miró fijamente y, con un tono cariñoso, me advirtió: “No he querido decírtelo hasta ahora, pero confío en que me lo cuiden, eh”. Y tragué saliva.
AL CONGO SIN EL NOBEL.
Por suerte para el proyecto, el día 7 pasó y no le dieron el Nobel. Esa vez le tocaba a un francés, Le Clézio. La mañana del 18, el entonces eterno candidato a un premio que estaba ¿seguro? que no se lo iban a dar, se presentó en el aeropuerto Charles de Gaulle. Estaba en París desde hacía una semana, y nosotros, el fotógrafo y yo, volamos desde Barcelona. Allí nos reuniríamos para tomar el vuelo de Air France hacia Kinshasa. Mario traía unas ojeras enormes, ataviado con una chaqueta negra para la lluvia que contrastaba con su pelo cano, peinado como siempre con un partido perfecto que no ha variado desde las fotos de cuando era joven y usaba bigote. Llevaba un maletín pequeño donde sólo cabían un libro y una libreta. El resto del equipaje, una bolsa deportiva grande, lo había facturado. Mantenía la espalda con ese esfuerzo que aparenta siempre. Parecía un hombre que lleva entre manos un negocio importante. Pero no era el tipo feliz de nuestros encuentros, ni siquiera el de las ironías. Sufría una bronquitis, y unos dolores agudos le maltrataban el hombro. Tenía que operarse a su regreso del Congo. Pero no era eso lo que más le afectaba, sino la experiencia de haber estado retenido durante media hora en un bus del aeropuerto por la policía francesa. Buscaban algún sospechoso y, según Mario, trataron muy mal a los pasajeros. Revisaron cada equipaje de mano como si todos fueran terroristas.
Durante las ocho horas del vuelo París-Kinshasa, Mario se pasó el tiempo estornudando, dando cabezadas, chupando caramelos de menta, bebiendo zumos y leyendo un libro en inglés sobre la vida de Casement, el fantasma al que íbamos a perseguir la primera semana de nuestra estancia.
A nuestra llegada al aeropuerto N’Djili de Kinshasa, noche cerrada, los trámites migratorios fueron de los más rápidos que habíamos hecho en nuestra vida, gracias a las gestiones del embajador de España que, avisado de nuestra llegada, esperaba a Mario. Entonces nos dimos cuenta de que algunas cosas se facilitan si acompañas al señor Vargas Llosa. El mismo embajador nos hizo de cicerone a la mañana siguiente por la capital del Congo, “Kinshasa la belle, Kinshasa la poubelle (cubo de basura)”, como la llaman sus pobladores.
La primera noche, después de un viaje como ése, no suele ser muy buena. Ninguno de los tres pudo dormir bien. Pero a primera hora de una mañana gris estábamos vistiéndonos para la primera visita que sería al museo. Esperamos a Mario en la puerta de la residencia del embajador. Se presentó ataviado con un chaleco sin mangas, color caqui, que le había regalado la Agencia de Cooperación Española en Irak, y de remate un sombrero de color verde olivo. El embajador también llevaba sombrero, pero éste era blanco ¿Acaso íbamos de safari? El fotógrafo, con mucha experiencia en zonas de conflicto, y que hasta ese momento no había dicho una palabra, encuadró con la mano a Mario, como hacen los cineastas:
—Así no podremos ir al este, donde está el conflicto. Si yo fuera un guerrillero, te dispararía al verte de lejos.
—Porque parezco un mercenario, ¿no es verdad? —contestó Mario.
—Tú lo has dicho.
—Bueno, espero que sólo me dispares con la cámara.
A pesar de los consejos del fotógrafo, no se quitó el sombrero durante todo el viaje, pero sí se cambió de chaleco. Aun así, en Kinshasa no estaba el peligro, sino en la región de los Kivus, al este, en el lugar al que, si todo iba bien, iríamos para hacer el reportaje durante la segunda semana de viaje. Allí, desde 1994, tras el genocidio en Ruanda, la población local convivía con los refugiados de la etnia hutu, muchos de los cuales habían perpetrado la matanza en Ruanda contra los tutsi. Algunos se volvieron a reagrupar, esta vez en el Congo, y provocaron la respuesta de una guerrilla tutsi congolesa que ahora prevalece sobre los hutus y sobre el ejército regular. Los lidera el general Laurent Nkunda, temido por sus seguidores y por sus adversarios debido a su disciplina y a la violencia que sus tropas emplean en la región montañosa de los Kivus, la más rica del país, con los mayores yacimientos del mundo de coltán, un mineral utilizado en la telefonía celular. Desde la independencia del Congo de la colonia belga, en los años sesenta, el país no había dejado de sufrir tiranías como la de Mobutu, durante treinta años, y conflictos como el que se denominó “Tercera Guerra Mundial Africana”, a raíz de la entrada masiva de los hutus ruandeses tras el genocidio y la oposición armada de un líder local, Kabila, padre del actual presidente del país, contra Mobutu. Varios países del África subsahariana intervinieron en ese nuevo conflicto que acabó oficialmente en 2003, tras la firma de los acuerdos de Petroria. Sin embargo, ni los grupos armados se fueron, ni las armas han dejado de llegar. Actualmente, son milicias más diseminadas que luchan entre sí por el control de las tierras del coltrán, provocando incontables sufrimientos a la población que habita el este del Congo.
En el museo de Kinshasa (sin luz, lleno de polvo, con una de las mayores colecciones de tambores en el mundo), le mostraron a Mario la estatua ecuestre de Leopoldo II y la de Henry Morton Stanley. Yacían allí, oxidadas. Las autoridades las habían rescatado de la calle por miedo a que la población, exacerbada por el nacionalismo en los tiempos del régimen de Mobutu, cuando el Congo cambió su nombre al de Zaire, las arrancara de cuajo. A veces, Mario se alejaba y se ponía a escribir solo, ajeno a todo, al calor, a nuestras conversaciones, con una capacidad de concentración envidiable, bajo las ancas del caballo de Leopoldo o junto a la estatua caída del aventurero del siglo XIX, Stanley. Incluso, en medio de los sobresaltos de la lancha que el embajador nos había dispuesto para remontar el río Congo tras la visita al museo, Mario no dejó de anotar lo que le contaban y lo que veía en una libreta llamativa —con una bota campera estampada en la cubierta, que había comprado en Italia, según nos dijo—, y escribía con esmero, como si tuviera que leerlo otro.
¿UN FANTASMA PERVERTIDO?
En el embarcadero tomamos la lancha dispuesta por el embajador para que remontásemos algunos de los más de cuatro mil kilómetros de ese río que se encuentra entre los diez más grandes del mundo. Allí, el fantasma de Casement apareció de nuevo. Mario explicó la controversia que había surgido cuando el personaje estaba en prisión en espera de ser ejecutado. Después de haber denunciado las injusticias coloniales en el Congo y Perú, se había aliado con la causa independentista irlandesa, lo que le trajo la desgracia. Entonces, se hallaron unos diarios donde Casement, con un lenguaje extremadamente vulgar y aberrante, describía relaciones sexuales con hombres jóvenes. “Y eso que en la vida cotidiana era un señor de buenas maneras, muy fino a la hora de hablar. Hay quienes dicen que esos diarios no fueron escritos por él. Otros dicen que todas las experiencias que cuenta fueron reales”.
—¿Y tú qué crees, cuál será tu apuesta en la novela? —le pregunté.
—La apuesta de un novelista. Creo que él escribió aquellos diarios para vivirlos en la imaginación, como si leyese una novela, pero que nunca experimentó lo que contaba.
A nuestra vuelta, el río se había puesto como el cielo, de un gris ceniciento, extrañamente calmo a veces y otras revolviéndose y echando espuma blanca, casi maciza, sobre sí mismo. Había mucha humedad sobre Kinshasa. Acercándonos al muelle resurgían algunos edificios altos del gobierno y a lo lejos el estadio, que en 1974, Mobutu y el agente de boxeo Don King, entonces en sus comienzos, convirtieron en un ring para el “combate del siglo”: Muhammad Ali contra George Foreman. Mobutu quería promocionar el Zaire tras su independencia. Pagó más de diez millones de dólares para que aquellos dos tipos se pegaran allí.
Supimos que algunos intelectuales congoleses creían que Mario iba a escribir su próximo libro sobre la independencia del Congo. Era un grupo de profesores, periodistas, poetas, dramaturgos y algún sacerdote, que se reunían en el Colegio de San Agustín, en un sector pobre en las afueras de Kinshasa. Nos citamos con ellos en un aula del colegio. El calor era tan sofocante que nadie dejaba de sudar. Mario, aún con la bronquitis, con el rostro enrojecido, trataba de disimular su incomodidad. Le agasajaron con un acróstico hecho con las iniciales de su nombre. Invitaron a una televisión local para que emitiera el encuentro con el famoso écrivain que venía a documentarse sobre la historia del país. Un hombre de baja estatura, y de la etnia de los pigmeos, ataviado con una chaqueta vieja y enorme, unos pantalones cortos y una pajarita, le saludó irguiéndose con una enorme dignidad y presentándose como “Monsieur le poète del Congo”. Pero ninguno de los presentes parecía saber bien quién los visitaba.
Mucho menos haberlo leído alguna vez.
Cuando Mario comenzó a contar para qué había venido, hubo un murmullo. Se miraban entre sí. Alguno se levantó y le increpó: “Usted viene a hacer lo mismo de siempre: un europeo a hablar de los europeos en el Congo”. Mario, algo contrariado, argumentó que él no era historiador, que su investigación tenía como fin una novela sobre Roger Casement.
Nuevamente murmullos. Se miraban unos a otros. “Stanley”, “Leopoldo”, a ésos sí los conocían, pero a Roger… ¿cómo? Entonces, Mario, en un francés pausado, insistió, creyendo que se había explicado mal: “Casement, irlandés, que trabajó para el servicio diplomático de Gran Bretaña a principios del siglo XX; que fue amigo de Joseph Conrad con quien compartió habitación en la ciudad de Matadi cuando ambos coincidieron aquí, en el Congo. Casement, quien constató las injusticias que el rey Leopoldo hizo, cuando el Congo era su propiedad privada, entre 1885 y 1906. ¿Su nombre no les resulta familiar?”. En su rostro Mario reflejaba la misma estupefacción que el de los demás. Cómo era posible. Casement, otra vez un fantasma. “Publicó su informe en 1904, en Inglaterra, y abrió los ojos a los europeos sobre las barbaridades de Leopoldo II. El impacto fue tan grande, que las potencias europeas obligaron a Leopoldo a devolver el Congo al Estado belga. El autor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, publicó un libro apasionado sobre los crímenes de Leopoldo y vendió miles de ejemplares en tan sólo una semana. El célebre escritor calificó la explotación del Congo como “el mayor crimen jamás cometido en la historia del mundo. Pero él no estuvo aquí, sólo tenía la información vertida por el informe Casement, quien sí estuvo durante tres años visitando las aldeas en los que la población había sido diezmada, o torturada (se les cortaban las manos a los trabajadores forzados porque no entregaban la cuota señalada de caucho o marfil). Casement siguió trabajando como diplomático de la Foreign Affairs Office británica y pronto fue enviado a América Latina, concretamente a Perú, a la región de Putumayo, en el Amazonas, para realizar con la misma minuciosidad que en el Congo, un informe sobre la situación de la población indígena en las plantaciones de caucho. Lo que publicó hizo que las empresas caucheras quebraran”.
Nada. Los intelectuales le miraban como a quien está contando una historia de ficción. Y en cierta forma, lo parecía. “La última etapa de su vida fue trágica. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial creyó que era posible algo que había soñado: la independencia de Irlanda. Se vinculó a los sectores más radicales del nacionalismo de su tierra natal. Pero los ingleses lo apresaron tras haberse embarcado en un buque alemán que llevaba armas para la causa irlandesa. Una avalancha de cartas y firmas de celebridades como Bernard Shaw o Conan Doyle, llovieron sobre las autoridades británicas pidiendo que no se enviara a Casement al patíbulo. Había sido acusado de Alta Traición. Entre aquellas firmas, sin embargo, una ausencia llamativa: su viejo amigo del Congo: ni más ni menos que Joseph Conrad. Díganme si no les parece un tipo fascinante. Yo he investigado mucho sobre él desde que lo descubrí. Por eso estoy aquí”.
Casement había sido la obsesión de Mario durante los dos últimos años y lo seguiría siendo hasta completar su novela. Como no hablaba de otra cosa, Patricia, en una ocasión, al oír en Madrid, cómo Mario narraba la muerte de su personaje, exclamó aliviada: “¡Ya era hora! ¡Me parece muy bien que lo mataras!”. Pero aquí, en el Congo, muy pocos conocían a uno de los escasos europeos que, en los tiempos de la Colonia, hicieron algo bueno por este país. Así que al ver que el debate no iba hacia ningún lado, Mario cambió de tema, y les preguntó algo que parecían estar esperando: “¿Qué opinión tienen de la colonización belga y de las consecuencias hoy en día?”. Y fue como si destapara el tarro de los discursos y las reflexiones. Cada uno de los que allí estaban se levantó y se explayó cuanto quiso. Mario tomó algunas notas, pero al cabo de dos horas, abrumados de palabras y calor, y con la cara aún más enrojecida de Mario, no veíamos todavía como dar fin al encuentro. Habíamos acordado previamente una contraseña. Cuando Mario necesitara descansar, nos diría la frase “quiero una Coca-Cola”. Pero como no la decía, fuimos nosotros los que le preguntamos si le apetecía una Coca-Cola. Sin dudarlo, contestó que no le vendría mal una. Fuimos cortando lo más educadamente la posibilidad de más intervenciones alegando el cansancio del viaje y las horas que aún nos quedaban por delante. Al día siguiente partiríamos por tierra hacia las lejanas ciudades de Boma y Matadi, al oeste, los lugares que Mario quería visitar para documentarse sobre Casement, ver con sus propios ojos el paisaje, el curso del río y los restos de la colonia belga. A perseguir su fantasma.
HISTORIAS A PUNTO DE MATARNOS
En un vehículo de MSF recorrimos una de las poquísimas carreteras asfaltadas del país, y también la más peligrosa. El trayecto suponía diez horas de viaje, a base de agua y cortezas de plátano frito. Sólo nos deteníamos para orinar en cualquier lado del camino. Pero aprovechamos bien a nuestro acompañante y le preguntamos de todo y por todos los que alguna vez él había conocido y nosotros habíamos leído. Neruda, Borges, Cortázar, Sartre, Onetti, Roa Bastos, García Márquez. Mario, sentado junto al conductor, al principio se mostraba algo reacio a contar anécdotas, pero después no tuvo más remedio. La carretera era demasiado larga y el viaje demasiado pesado para hacerlo en silencio. Se despachó a gusto exhibiendo dotes de buen narrador oral (venía de actuar en su obra de teatro). En una de aquellas historias, la de la asombrosa detención tragicómica de la plana mayor de Sendero Luminoso en Lima, pasamos cerca de un camión accidentado. Un muerto sobre el volante, y varios más en el asfalto. El camión había dejado un reguero de aceite y al pasar por encima, nuestro vehículo derrapó lanzándose hacia la derecha contra la pared rocosa de una montaña. Dimos una vuelta completa. Nos agarramos fuertemente a nuestros asientos. Volví a mirar la cabeza de Mario, y en ese momento recordé la voz de Patricia: “Me lo cuidan”. Y tragué saliva. Por suerte, un socavón entre la montaña y la carretera nos detuvo. Y para nuestra sorpresa, Mario no sólo no parecía asustado, sino que se bajó con tranquilidad y mientras el chofer trataba de secar los neumáticos, él se puso el sombrero y caminamos un trecho, oyendo el final de la historia de Sendero Luminoso. De la política pasábamos a la literatura, sin tregua. Jugamos a recordar principios de cuentos y novelas. De atrevido, yo le reté con el comienzo de La condición humana, de Malraux: “¿Levantaría Chen el mosquitero?”. Y Mario continuó varios párrafos en francés. Entonces surgió Borges, y su devoción por él. Nos recitó de memoria, con el dedo apuntando hacia lo alto (el chofer, que no entendía español, lo miraba tratando de adivinar qué era lo que iba mal): “Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles…”. Era el principio del cuento Los teólogos. Y lamentó que el escritor argentino le retirase la palabra después de una entrevista en la que Mario, alabando su austeridad, se refiriera a una mancha de humedad en el techo de su apartamento en Buenos Aires. “Eso le sentó fatal, porque además de austero, era muy reservado. No quiso saber nada de mí”. Lo había entrevistado para la televisión peruana a comienzos de los ochenta, ya Borges muy anciano, ya muy ciego. Mario, le decía “¿Sabe Borges?, yo también escribo novelas”, pero Borges no las había leído.
Descubrimos que si había algún santo literario para Mario, ése era Neruda: “¿Saben?, la primera vez que me lo presentaron, como yo le tenía tanta admiración, no pude hablarle. Me quedé mudo”. Como creíamos que era una metáfora, insistió abriendo los ojos y alzando la voz. “¡Sí, mudo, literalmente mudo! Era el mayor escritor vivo para mí. Y además en esos tiempos comunista cumplido y riguroso. Asistía con puntualidad a las reuniones del partido. Pero también se regalaba grandes comilonas. Le disgustaba terriblemente que alguien dejase comida sobre el plato. Yo no sé imitar bien su voz, pero más o menos así llamaba a su mujer cuando recogía la mesa”. Y entonces Mario trató de imitar la voz afectada de Neruda:
—¡Matilde, no dejes que esas presas se te escapen y captúralas al instante!
En ningún momento parecía notar que habíamos escapado de un buen susto. Si hubiésemos ido a diez kilómetros más de velocidad, no lo habríamos contado. Sanos y salvos, llegamos a Matadi, el puerto más importante del país, una ciudad construida sobre colinas de piedra. Si en tiempos de la Colonia tuvo un cierto florecimiento, hoy sólo comparte la geografía de la pobreza en toda su dimensión, suburbios de casas maltrechas, zinc, cables pegados, piso de tierra, niños desnudos, vegetales podridos en el suelo, mal olor, perros enclenques y el calor aplastando el mediodía. Encontramos un hotelito decente donde dormir las dos primeras noches. Luego, nos desplazaríamos a Boma, ya cerca de la desembocadura del Congo, una ciudad que había sido capital del país hasta los años veinte. Sin embargo, en ninguna de aquellas dos ciudades en las que más tiempo permaneció Casement encontramos información sobre él. En cada lugar, delante de cada persona que visitábamos, Mario se presentaba y contaba lo que estaba haciendo. Sonriente, festivo siempre ante los porteros de los edificios antiguos, o ante los jefes de estación, ante los policías y ante algún historiador local, como el archivista de Boma, un hombre que guardaba en unos cuadernos escolares la memoria de la ciudad. Todos ellos le prestaban ayuda encantados, sin saber de quién les estaba hablando. Ni siquiera el archivista de Boma, monsieur Placide (“buen título para un cuento de Borges, ¿no es cierto?”, dijo Mario al conocerlo) pudo darle datos del paso de Casement por ese lugar. “¿Usted viene a documentarse sobre Stanley?”, le preguntó Placide. “No. Sobre Roger Casement, uno que estuvo después de Stanley…”. Y comenzaba otra vez la historia, como si la contase por primera vez. Pero el archivista no sabía casi nada de Casement. El nombre le sonaba, pero nada más.
Había más información sobre Casement en todos los libros que había estudiado antes de llegar al Congo que en esas ciudades. Pero él caminaba por sus calles encantado de encontrarse allí, de respirar el aire que subía desde el río y se maravillaba ante las ruinas de las casas coloniales hechas de hierro, muchas aún en pie. “No sabes lo que significa para mí estar aquí”, me dijo rodeado de niños en un suburbio muy alto de Matadi. “Sólo con ver esto, me ahorro muchos meses de trabajo a la hora de recrear el ambiente de la época de Casement”. Los niños gritaban algo que no comprendíamos. Le pedí al conductor que nos tradujera. “Chinos. Los llaman chinos”. Mario recibió la noticia con la boca abierta. Como en los últimos tiempos los únicos extranjeros eran comerciantes chinos, los niños no veían ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Simplemente no éramos de color, así que chinos. Mario se rio comentando la ironía de que a estas alturas de su vida le llamaran también a él “chino”, apodo que se usaba en Perú para su adversario político en las elecciones de 1990, Alberto Fujimori.
Toda la atmósfera de Matadi y Boma tenía algo de irrealidad. Un cementerio de europeos de los tiempos de la colonia podía surgir detrás de las casas. Todo navegaba en un ambiente algo fantasmagórico, parecido a la Santa María de Onetti. Estuvimos en estaciones de ferrocarril con personal, pero sin trenes; bibliotecas con bibliotecarias, pero sin libros (en espera de donaciones prometidas desde hace años), y así a cada trecho. De pie, sobre las lápidas de los cementerios, Mario escribía protegiéndose del sol bajo el sombrero. Dentro de las iglesias, junto al baobab de Stanley, un árbol enorme y hueco, donde según la leyenda durmió el aventurero una noche. En todos los lugares, anotaba sin parecer darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Y eso que es imposible que tres extranjeros caminen por las calles de Boma y Matadi sin que se arme algún revuelo.
Establecimos un horario de trabajo y visitas que tratábamos de cumplir. Desayunábamos juntos. La mañana es la mejor hora para estar con Mario. Se levantaba exultante, y volvía a ser el hombre feliz de energía contagiosa. No rehuía de ninguna conversación por espinosa que fuera. Al mediodía tratábamos de comer algo ligero, y descansar un rato en cualquier sombra para seguir caminando, visitando lugares por los que alguna vez había pasado Roger Casement. De noche, tras una ducha fría, cenábamos juntos donde podíamos y a veces, con suerte, hasta conseguíamos una botella de vino. El fantasma de Casement por un momento se disipaba, y hablábamos de otras pasiones, como América Latina o la literatura. Cuando captábamos alguna señal de CNN, Mario no perdía detalle sobre el desplome de las bolsas (tema que manejaba muy bien), o sobre las encuestas que daban como triunfador a Obama, y sobre la alarmante noticia de que la guerrilla tutsi del este del Congo se aproximaba a la ciudad de Goma, a donde nosotros iríamos más tarde.
A la vuelta hacia Kinshasa, tras el mismo viaje eterno en sentido contrario, todos estábamos exhaustos. Pero no teníamos mucho tiempo. Al día siguiente, cogeríamos un pequeño avión con el que cruzaríamos el Congo hacia Goma, la capital de la región de los Kivus. La segunda etapa de nuestro viaje donde Mario escribiría un reportaje sobre la violencia contra la población desplazada por el conflicto (más de 300 000 personas en aquel momento). Esa segunda semana se vio interrumpida abruptamente por la escalada de los combates en la zona, cuando la guerrilla tutsi llegó a las puertas de Goma, la ciudad en la que nos encontrábamos esos días. Para entonces, Mario se puso el chaleco blanco de Médicos sin Fronteras, y el de periodista. En la misma libreta sobre la que había escrito acerca de Casement, tenía que traducir los testimonios de mujeres violadas y de decenas de desplazados por un conflicto que no termina nunca. En los Kivus pasaríamos una de las noches más terribles, sin saber si la ciudad de Goma sería tomada por las tropas tutsi con nosotros dentro. Nos dijeron que durmiésemos vestidos y con el equipaje hecho, por si debíamos huir en medio de la noche, pero más tarde nos llamaron para avisarnos que nos vendrían a buscar al amanecer para sacarnos de allí. Fui a avisar a Mario a su habitación y, al abrir la puerta, vi su equipaje perfectamente hecho, pero a él vestido con un pijama de pantalón corto blanco impoluto. “Mario, a la guerra no se viene vestido así”, bromeé. El sugirió que nos encontrásemos para beber una botella de vino y esperar que amaneciese. Eso hicimos, mientras veíamos cómo el ejército congolés huía con tanques y todo de la guerrilla tutsi. La botella de vino era un regalo que, en el campamento de los cascos azules uruguayos que habíamos visitado en Goma, le habían hecho. Allí una oficial le mostró a Mario un proyecto de varios cientos de páginas, que había remitido a la ONU, para evitar abusos sexuales de soldados de la ONU a la población local. Le dijo que se había inspirado en su obra: se llamaba “Proyecto Pantaleón”. Mario creía estar soñando.
Finalmente, pudimos salir por tierra hacia Ruanda antes de lo previsto y desde allí, tomar el avión de vuelta a Europa. Ese reportaje se publicó en enero de 2009 y abrió la serie titulada Testigos del horror, que El País Semanal publicó hasta mediados de 2010. Pero eso es otra historia.
Mario continuó su persecución del fantasma de Casement por Bruselas, Dublín, Londres, la Amazonia peruana. Y hoy, dos años después, esa novela, El sueño del celta, será probablemente la más leída de todas las de Mario, porque está coronada inesperadamente por el premio que “estaba seguro de que no le iban a dar”: el Premio Nobel que recibió en octubre de este año, mientras dictaba clases sobre Borges (siempre Borges) en la Universidad de Princeton.
Durante el viaje de vuelta desde Kigali (Ruanda) a París, Mario no pudo dormir. Una señora, con “enormes posaderas”, le tocó en el asiento de al lado, y apenas le dejó espacio donde reclinarse. Muertos de cansancio, nos despedimos en el aeropuerto Charles de Gaulle. Era la primera hora de la mañana en la que, a pesar del desvelo, describió paso a paso lo que haría al salir de allí: “Primero iré a darme un baño de agua caliente con espuma. Desayunaré los mejores croissants de París, en la panadería Gérard Mulot, y después de descansar empezaré a escribir. Es mejor así, en caliente. Es la manera de explicarme el horror que he visto. Tal vez eso ayude. Es lo que yo puedo hacer, ¿no es verdad?”.
El Casement histórico, el personaje real, pocos días antes de ser ahorcado, escribió una carta en la que confesó: “He cometido terribles errores y he fracasado en muchas cosas, pero lo mejor ha sido el Congo”. Sabía que iba a ser recordado por sus informes de aquel país y no por todo lo demás. Aquel país, sin embargo, ya no lo recordaba, y ninguno de los horrores que él denunciara en 1904 han dejado de cometerse. \\
* Francisco Javier SANCHO MÁS. Periodista nacido en Andalucía comparte su vida entre Nicaragua y España, países donde trabaja en el mundo de la docencia, el periodismo y la cooperación. Ha sido profesor de Comunicación y Humanidades; responsable de información de Médicos sin Fronteras. Ha conocido de primera mano numerosos conflictos y crisis humanitarias. Fue coordinador de la Campaña de Acceso a Medicamentos en América Latina. Como periodista, colabora en varios medios (es columnista de El Nuevo Diario de Nicaragua; fundador y editor de la revista cultural caratula.net; también ha colaborado con El País, con COM Radio, entre otros). Publicó el libro de relatos basados en entrevistas Si estuvieras aquí (Icaria, 2010).
GATOPARDO
---
UNA WEB SIN FINES DE LUCRO,DESDE EL SUR-RIO DE LA PLATA.. ARTE y cultura de Uruguay el pais celeste blanco y oro y Argentina reina del Plata VISITAS DE LECTORES DEL PLANETA
CHARRUA( uruguaya ,oriental o yorugua)------------------la primer CHARRUA( uruguaya ,oriental o yorugua) que fue jurado del Metropolitano de Tango y del Jurado Mundial ,por merito propio,ahora seleccionada como "maestra reconocida mundialmente",dara un Seminario de Alta Intensidad en el Mundial.No solo es futbol mundial el Uruguay."Tanguera Ilustre de Buenos Aires" "Condor de Oro de San Luis,Argentina....Quien es? L.L. pasion,voluntad y tecnica.Tecnica,voluntad y pasion.Abriendo caminos para Uruguay,embajadora cultural de este Paisito que es un gran Pais con mayuscula. --
Ver .The one,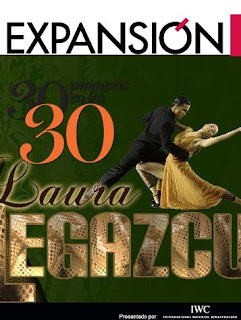
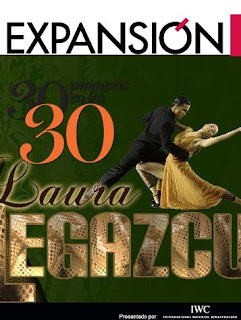
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario